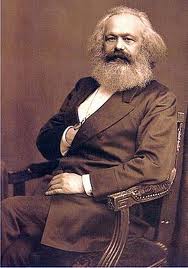Aunque ya había cursado dos años en la Universidad de La Laguna mi inmersión en la agitada vida estudiantil del antifranquismo comenzó de hecho en las aulas de la Complutense. De esta historia hablaré en otro lugar pero sí quiero consignar aquí, en lo que a lecturas se refiere, que mi estancia en la casa de Micaela Pi, mi patrona en la Villa y Corte, me permitió devorar todas las obras de Tarzán que, recuerdo, guardaban en un armario y que, también durante ese primer año, descubrí las librerías de viejo de la Calle S. Bernardo, la mítica Cuesta de Moyano –a la que peregrinaría con asiduidad desde entonces– y un puesto callejero, a la salida del metro de Argüelles, donde se ofertaban, en abigarrada muestra, ediciones resumidas de El Capital o El origen del hombre junto a ejemplares de Mi lucha.
Es esta, también, la época del boom de la literatura sudamericana, del descubrimiento y la compulsiva lectura de Cortázar, Vargas Llosa, Rulfo, Carlos Fuentes, García Márquez y tantos otros. Devoré entonces, con pasión al tiempo que con cierto sentimiento de culpa por las horas que robaba al más descarnado y frío atractivo de las asignaturas científicas, Rayuela, La casa verde, La muerte de Artemio Cruz, Cien años de soledad, Pedro Páramo y muchas otras historias –novelas o cuentos. Deslumbraba la potencia narrativa que desplegaban y como muchos otros, imagino, soñé con ser escritor o, al menos, con escribir un relato –de esos tiempos es un cuaderno en el que hacía mis “pinitos literarios” y que, desgraciadamente, extravié.
El interés por los proscritos por el Régimen, la relación cada vez mayor con compañeros comprometidos en la contestación antifranquista, las luchas estudiantiles y las continuadas visitas a las citadas librerías de S. Bernardo, entre ellas la mítica Fuentetaja, me puso en contacto con los circuitos clandestinos. La literatura de trastienda hizo, así, irrupción en mi vida y, con el creciente compromiso político, se inició el consumo febril, hasta el empacho, de ensayos de economía, política, sociología y filosofía de sustrato marxista.
A los padres fundadores –Marx y Engels (¡leer el Manifiesto Comunista y El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado fue, entonces, revelador!)– le seguiría toda la cohorte de sus más excelsos e ilustres discípulos –Lenin, Trotsky, Rosa Luxemburgo, Stalin, Mao, Fidel, el Che, etc.– y a estos, o a la par, sus epígonos y comentaristas –Althusser, Poulantzas, Marta Harnecker, Ernest Mandel, Isaac Deutscher y tantos otros. Alrededor de este núcleo, otros “descubrimientos” –impulsados por el “aire” de los tiempos– ampliaban mi perspectiva vital: Herbert Marcuse, Wilhelm Reich y otros ligaban la liberación social y política con la liberación sexual. ¡No es extraño que, en un país como el nuestro reprimido por militares y curas, calara su mensaje y que sus libros –El hombre unidimensional, Eros y civilización, La revolución sexual, La irrupción de la moral sexual o La función del orgasmo– fueran devorados compulsivamente! La puesta en práctica de lo en ellos predicado no dependía, para nuestra desgracia, sólo de la voluntad del lector –en cualquier caso, ¡se hizo lo que se pudo!
Todas estas obras, de las que un considerable número de ellas eran textos de economía política –El capital monopolista, El intercambio desigual, etc., etc., etc.– acabarían ocupando, junto a un amplio alijo de libros franceses traídos clandestinamente en uno de esos obligados viajes, tan frecuentes entonces, al país vecino en busca de “aires” más respirables, un enorme espacio en mi biblioteca particular y se convertirían en mis libros de cabecera durante un extenso periodo de mi vida en el que la literatura en sentido estricto pasó a un segundo plano: ¡no había tiempo para ocuparse de otra cosa que no fueran estos libros de formación o las revistas de actualidad como Triunfo, Cambio, Cuadernos, Por favor, Hermano Lobo o Tiempo de Historia! El compromiso político y los acontecimientos que se avecinaban nos lo exigían.
(A mi vuelta de Madrid, atemperada ya la fiebre militante, ocuparían, durante años, los anaqueles del cuarto en el que mi padre escuchaba la radio y leía detenidamente, al tiempo que lo desordenaba, el periódico; imagino que de tanto contemplarlos se preguntaría lo que, en su avanzada vejez, me repetía una y otra vez: Pero, ¿tú te has leído todo eso?; finalmente, la mayor parte de ellos, pasaron a engrosar los fondos de la Biblioteca municipal donde dormirán, con toda seguridad, el “sueño de los justos”).
Los diques que contenían una enorme energía represada se agrietaban y por esas grietas se colaba una sociedad que poco a poco iba conquistando zonas de libertad. Se avecinaba un tiempo nuevo, se teorizaba el eurocomunismo y consumíamos sesudos estudios sobre el socialismo de rostro humano que, encarnado en figuras como Berlinguer o Dubcek, se construiría a hombros de “la alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura” –el libro de Radovan Richta La civilización en la encrucijada fue, en esos años, de lectura obligada.
El hilo que, durante esta época de activa militancia a la que me he referido en otro lugar, me mantuvo en contacto con la literatura fue el de la “novela negra”, profusamente editada durante esos años, los 70, por Bruguera, Alianza-Emecé y Barral; a ese género pertenece una de mis ficciones favoritas –El largo adiós– a la que asocio con el valor de la amistad.
Raymond Chandler, Dasshiel Hammet, Chester Himes, Horace McCoy, Ross MacDonald, Jim Thomson y tantos otros pasaron así a formar parte de mis autores de cabecera y a ellos y a otros fabuladores –descubiertos con posterioridad– como Simenon, Philip Kerr, Henning Mankell o Fred Vargas, sigo, aunque con una más atemperada asiduidad, fiel
A la euforia desatada por la llegada de la Democracia siguió la melancolía que acompañó a los tiempos del Desencanto y, con estos últimos, volví, primero, y, ya, espero que para siempre, a la literatura y, más adelante, también a la Ciencia, a su historia y desarrollo. Los profetas que anunciaban cambios radicales fallaron estrepitosamente en sus predicciones y la esperanza del advenimiento de una “humanidad nueva” resultó no ser otra cosa que un espejismo.
El desencanto me hizo regresar plenamente a la ficción –con la que mantenía por entonces el delgado hilo de la novela negra– y en las páginas de Los Demonios, Bajo el volcán, Los hijos de la medianoche, El tambor de hojalata y El cuarteto de Alejandría, volví a reencontrarme con lo real, con los hombres y mujeres de nuestro mundo –me despojé, así, de los últimos vestigios de lo que había resultado ser otro disfraz de “lo religioso”.
El regreso a la ciencia y a su historia fue paulatino; tuvo su primera materialización en el libro que con el título Detrás del espejo (Física en problemas) publiqué en torno a 1989 –en él trataba de presentar, creo que con cierto éxito, los problemas desde una óptica novedosa y, entre otros recursos, “echaba mano” del contexto histórico y científico en el que se encuadraban– y adquirió envergadura dentro del Seminario Orotava de Historia de la Ciencia que pusimos unos años más tarde, en 1991, y al que me referiré in extenso en otro lugar. En todo caso, al igual que había sucedido en otras ocasiones los anaqueles de mi biblioteca se llenaron de títulos sobre la materia –de los “grandes” de la Ciencia y de los comentaristas– y a su lectura y estudio dediqué muchas horas. Además de toda una serie de ponencias sobre diversos temas escribí, con José Luis Prieto, una Historia de la Ciencia en dos volúmenes que, al tiempo que sirviera de soporte a una asignatura de Bachillerato con esa denominación, acercara al gran público los contenidos científicos contextualizados en su tiempo –también de este asunto hablaré con más detalle en otro lugar.
Al hilo de este recorrido, sin pretensiones de exhaustividad, por el mundo de mis lecturas incluí algunas consideraciones sobre mis héroes de infancia; me preguntaba allí por las razones de mi elección y no acertaba a encontrarlas; tampoco, ahora, las encuentro aunque, al hacer recuento de las historias, de los libros y en última instancia de los personajes –héroes o no– que me interesaron, sí percibo en ellos ciertos rasgos –idealismo solidario y acentuado individualismo– que, a pesar de una metamorfosis que mutó al clásico protagonista de aventuras, a veces de una pieza, en un hombre de este tiempo, complejo y a menudo atormentado, ambos comparten. Quizás fuera esto lo que percibía en ellos.